6. Delimitación de Ilucro como una gran población.
- Miguel Zapata-Ros

- 20 ago 2020
- 12 Min. de lectura
Actualizado: 23 ago 2020
Ubicación y rasgos de algunos lugares relevantes


Esta publicación está acogida a una licencia Creative Common 4.0 . Se podrá reproducir parcialmente y elaborar productos derivados, siempre que se cumplan las condiciones que establece esta modalidad de licencia sobre todo en lo que respecta a referencias. En ese caso, en las citas y en las referencias, se tendrá que incluir el DOI del documento original, un preprint en ResearchGate. El DOI es 10.13140 / RG.2.2.35244.90243
La magnitud como gran urbe de Ilucro viene acreditada por González Blanco (1998 p.137) cuando dice:
La identificación con el designado MUNICIPIUM FICARIENSE no está demostrada, pero la condición urbana de todo el conjunto viene avalada por el considerable número de lápidas epigráficas que proceden del mismo. El problema está en precisar la identidad del o de los yacimientos, ya que las minas romanas de Mazarrón son llamativas, pero también los restos arqueológicos del Puerto de Mazarrón son impresionantes. Y la Loma de Herrerías, situada entre ambos yacimientos es también espléndida. En cualquier caso, estamos ante unos yacimientos unidos por un denominador común: la explotación minera absolutamente impresionante y perfectamente clara para tiempos romanos y mantenida hasta nuestros días y una muy notable infraestructura comercial apoyada en el puerto.
(…)
El Puerto de Mazarrón tiene una inmensa riqueza arqueológica en su seno que poco a poco se va manifestando y está siendo estudiada. Es difícil no aceptar la idea de un poblado con categoría urbana y el problema es que la municipalidad pudo ser temprana si atendemos a la riqueza y comercio como el que aquí se manifiesta.
Una idea de la magnitud de la ciudad nos la da su consumo de agua. Por supuesto relativizándola a lo que eran las costumbres en el Imperio Romano y a esa época.
En Ilucro había al menos dos depósitos de agua, no sólo documentados, sino que actualmente se conservan, y están ampliamente estudiados. Uno era en la Calle Cartagena, en el solar que ocupaba el cine Serrano, que fue derribado y al excavar se encontró el que fue deposito en una primera época y después almacén de líquidos y cereales contenidos en ánforas. Y, degenerado, con el paso del tiempo, hasta convertirse en vertedero para restos de cerámica y otros ajuares domésticos o comerciales. Fue encargado el estudio arqueológico por la CARM a Manuel Amante Sánchez (1996). El otro depósito se conserva en perfecto estado y lo veremos después, es el que se conoce como balsa romana.
No vamos a decir que la capacidad del primero es de 13.500 millones de metros cúbicos como, sin duda debido a un error de transcripción se dice dos veces en el trabajo de Amante (1996 p.218,221). Tampoco lo que podría interpretarse como un error sencillo, de confundir metro cúbico con litros, y decir que son 13.500 millones de litros o 13.500 metros cúbicos. Vamos a aceptar la estimación de 3.500 metros cúbicos, que es lo que hace García Blánquez (2010 p.237). o es fácil determinar a partir de las dimensiones 41x24x3,60=3.542,40 m3 para el depósito del cine Serrano. Si a esto sumamos la capacidad del depósito de El Alamillo, igualmente fácil determinar a partir de las dimensiones: 15,30 por 12,30 m y 1,35 m=254,06m3, en total tendremos la capacidad demostrada de agua potable para Ilucro: 3.796,46 m3.
Pensemos en una ciudad como Madrid. El depósito de Chamberí que nutrió a una buena parte de la población, hasta 1952, tenía una capacidad de 1.800m3. El de Plaza de Castilla, que empezó a funcionar en 1952 tiene una capacidad de 3.800m3, igual que la de Ilucro. Sin embargo, un ciudadano romano tenía muchas menos necesidades. No tenían baño en casa, había baños públicos: las termas, tampoco wáteres, las letrinas eran igualmente públicas y colectivas. Tampoco por razones obvias y por el clima disponían de calefacción central, como Madrid dos mil años después. Los esclavos tenían menos necesidades. Comparemos e imaginemos la población que debería haber en Ilucro.
En cualquier caso, errores de transcripción aparte, podemos decir como hace Amante (1996) que se trataba de un gran núcleo de población:
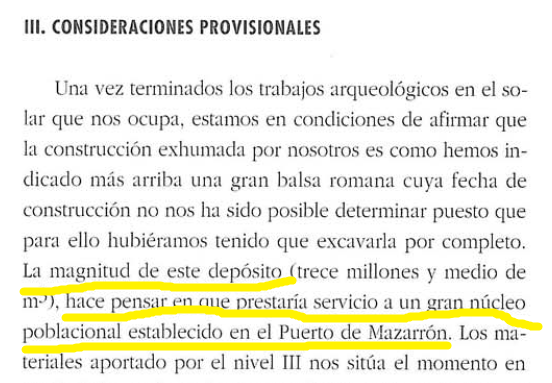
La importancia de Ilucro según Amante (1996) no sólo se debe al plomo, y todo lo que su extracción, procesamiento y embarque, lleva consigo, sino en constituir en un pujante centro de navegación y comercio con el resto del Mediterráneo, reforzando con ello la idea de centro de comunicación entre la Hispania Ulterior, Roma y el resto del Imperio:

…

A continuación vamos a hacer una reseña, seguramente incompleta de yacimientos y monumentos que constituyen el complejo que fue Ilucro, fijándonos sobre todo en aquellos que delimitan el área de la que fue urbe y complejo industrial transformativo y de servicios de la población. No fue una ciudad administrativa, con entidad de colonia, y monumental como fue Carthago Nova, pero por todo lo que hemos dicho su entidad industrial y comercial, así como núcleo de comunicaciones del litoral con el interior, fuese superior a la de aquella ciudad. Entidad que se refleja en su extensión y posiblemente en su población.
Empezaremos por lo que posiblemente fuera el centro de la población. Era el lugar donde estaba el templo y el centro geométrico de la distribución de yacimientos, entre Isla Plana y Cala Leño.
La villa y lavadero de salazones de El Alamillo
En primer lugar, hay que distinguir dos enclaves distintos: La conocida como villa y lavaderos del Alamillo y la zona de la Loma del Alamillo. Nos referiremos a la primera, aunque ambas están separadas por unos 150 metros.
Está en la Avenida del Alamillo antigua carretera de Mazarrón a Cartagena, nacional N332. Y está constituida por los restos de una villa romana y un lavadero de salazones constituido por seis piletas.
Todo está ampliamente desarrollado en EL COMPLEJO ROMANO DEL ALAMILLO (PUERTO DE MAZARRÓN) (MURCIA), por Manuel Amante Sánchez, M.ª de los Ángeles Pérez Bonet y M.ª de los Ángeles Martínez Villa, en las páginas 334 y 335. La literatura es extensa, técnica y pormenorizada. Denuncia los abusos que se han llevado a cabo en las construcciones, en las obras previas de explanación, cimentación y levantamiento de edificios. Pero que, aunque compartamos lo escrito, no es ese el objeto de este trabajo.
Lo relativo a la villa y los lavaderos lo explica en el apartado “II.4. Lado Sur de la nacional 332 Área de servicio”, y lo más importante en la Habitación 9.
Dice:
Por su buena situación junto al mar, ésta ha sido el área del yacimiento más codiciada por las empresas promotoras, sufriendo como consecuencia diversas agresiones, algunas de los cuales han infringido daños irreparables al yacimiento (17). Las estructuras de la zona Noreste se han conservado en mejor estado. Por fortuna, la entrada en vigor de la ley de costas, que prohíbe construir a menos de 100 m. de la orilla del mar, ha contribuido a conservar lo poco que queda de la villa a este lado de la carretera. Los trabajos de excavación que hemos llevado a cabo durante el invierno de 1989-90 han permitido completar la planta general del establecimiento, así como determinar el marco económico en el que se debe incluir el mismo.
Y con relación a la parte económica, la producción de salsas y salazones, en el apartado Habitación 9 dice (p.335):
Con unas dimensiones de 8’5 x 4 m. es, con mucho, la que más datos ha aportado sobre la actividad económica que desarrolló este establecimiento. Pavimentada con un suelo de cantos rodados y argamasa gris impermeable, en su interior se distribuyen seis piletas cuadrangulares para la fabricación de salsas de pescado, de las que dos -nºs 1 (U.E. 1022) y 2 (U.E. 1023)-, presentan unas dimensiones inusualmente pequeñas -0’55 x 0’55 m.-, con una profundidad de 0’50 m. Al exterior de ellas, por sus lados Sur y Este, el opus signinum de las piletas se prolonga formando unos canales de sección cóncava y poca profundidad (UU.EE: 1026 y 1026 A), casi inapreciables, que reconducirían el agua rebosada hacia el pavimento de la habitación (U.E. 1024), en el que no se aprecia sin embargo ningún canal o rebosadero que desaguara hacia el exterior de la misma. Las otras cuatro piletas, situadas en per pendicular a ellas y alineadas entre sí, miden 1’50 x 1’50 m., con una profundidad de 0’90 m. tienen en el fondo una cubeta circular en tres de los casos -UU.EE. 1020, 1021 y 1060-, y cuadrangular en el cuarto -U.E. 1061- para facilitar las tareas de limpieza, ausentes en las dos pequeñas. Por lo demás la técnica constructiva es similar en todas ellas: excavadas en el terreno natural, van revestidas por un doble opus signinum rojo de excelente calidad. En la unión de paredes y suelo, y en los ángulos de las paredes, unas medias cañas de sección circular sirven para reforzar las uniones de los paramentos. El paso entre las piletas no está definido por ningún tipo pasillo, realizándose por los escasos 0’40 m. que separan una de otras, pavimentados, como ellas, con opus signinum rojo.
Lo descrito se puede ver en las fotos siguientes. El resto está descrito en este apartado del documento, el II.4.



La Loma del Alamillo.-
La primera descripción, de Amante et al (1994), nos pone de manifiesto una extensa y completa representación de un complejo estructurado en cinco espacios que llama habitaciones. La descripción en el documento que referenciamos es muy detallada y permite saber que allí hay una gran cantidad de restos difícilmente observables desde cualquier otra perspectiva que no sea estando en lo alto de la loma.
Posteriores hallazgos e interpretaciones han atribuido a este complejo, entre otros, la función de templo, al que se acede desde abajo por una vía sacra.

El primer documento es el mismo que hemos utilizado para la villa y lavaderos. Como en él, todo está ampliamente desarrollado. Es el trabajo EL COMPLEJO ROMANO DEL ALAMILLO (PUERTO DE MAZARRÓN) (MURCIA) de Manuel Amante Sánchez, M.ª de los Ángeles Pérez Bonet y M.ª de los Ángeles Martínez Villa, y esta parte se describe en las páginas 314-322. Se dice
I. El establecimiento romano-republicano.
Sobre un pequeño cabezo localizado al Norte de la carretera que une el Puerto de Mazarrón con Cartagena (N.332) y a unos 150 m. del mar, se sitúan los restos de un establecimiento romano-republicano excavado parcialmente por nosotros en 1987.
Los trabajos pusieron al descubierto al Noreste restos de cinco habitaciones, y al Sureste un amplio espacio destinado a hacer funciones de almacén (fig. 6.2). Las dos zonas se articulan en torno a un patio central cuyo pavimento es la rocadel monte.
Se completa con lo que dice en la página 330
La mayor parte de ellas se encuentran bajo el actual trazado de la N. 332. No obstante la excavación que llevamos a cabo durante el verano de 1987 puso al descubierto la mayor parte del caldarium y el tepidarium del edificio termal en un excelente estado de conservación.
En este complejo se incluye la Casa de Segundo y unas termas.
Manuel Amante Sánchez, M.ª de los Ángeles Pérez Bonet y M.ª de los Ángeles Martínez Villa (1995 p.327) refleja como los intereses de los promotores se han sobrepuesto al interés por los intereses por el patrimonio, muy rico según describe. Podemos saber por su descripción lo que había, pero no podemos verlo porque ha quedado debajo de las construcciones. Así respecto de a casa de Segundo dicen:
Se conservan ocho habitaciones cuyas dimensiones oscilan entre 3’50 x 3’30 m. y 3’30 x 1’70 m. Se aprecian varios momentos de uso, que se corresponden con reestructuraciones arquitectónicas. Así, de las ocho estancias documentadas, la 3 y la 4 B se forman en un segundo momento mediante la construcción de sendos muros, que dividen en dos espacios las habitaciones 4 y 6. Por desgracia, como más adelante veremos, la fuerte alteración antrópica que han sufrido los depósitos arqueológicos en esta zona, a causa de la construcción de casas de campo justo encima, impiden la datación concreta de cada reforma. La planta original, que comprende las habitaciones 1, 2, 6, 7 y 8, y la balsa, presenta una gran regularidad: los paramentos tienen 0’60 m. de anchura y una altura máxima de 0’40 m. Están realizados con piedras de medianas dimensiones trabadas con cal, y revestidos con enlucido pintado a base de motivos geométricos y vegetales en colores rojo, amarillo, verde y gris. Por desgracia, todos los enlucidos de pared se encuentran caídos y extremadamente fragmentados, por lo que intentar su reconstrucción es, cuanto menos, muy arriesgado. Se conservan, también, restos de enlucido de techo, en este caso blanco, en los que se aprecia claramente la estructura de cañas del techo.
Respecto de las termas, éstas están nutridas por una balsa en el complejo de la Casa de Segundo, pero la mayor parte de ellas han quedado sepultadas por la carretera y la parte de las casa que lindan con ella, el arcén y las cunetas. El documento explica muy pormenorizadamente la ubicación y los detalles (Amante et al, 1995 p.329-334). Dice:
La mayor parte de ellas se encuentran bajo el actual trazado de la N. 332. No obstante la excavación que llevamos a cabo durante el verano de 1987 puso al descubierto la mayor parte del caldarium y el tepidarium del edificio termal en un excelente estado de conservación.
…
podemos establecer una fecha para el abandono y derrumbe de las termas como tales alrededor del último cuarto del siglo I d.C. o primeros años del II d.C.
El templo
La primera referencia de elementos de culto la encontramos también en el trabajo de Amante Sánchez, M., Pérez Bonet, M.A. y Martínez Villa, M.A. (1995 p.314):
1.1. Zona Noreste (Fig. 6.3). Habitación 1 Con unas dimensiones de 5,32 x 4,50, ocupa el centro del área Noreste. Está pavimentada con opus signinum rojo de excelente calidad. Las paredes están decoradas con enlucido pintado de azul celeste simulando placas rectangulares de 0’85 m. de longitud y 0’45 m. de altura, separadas unas de otras por incisiones verticales pintadas de rojo. En la cabecera de este espacio y adosada al centro del muro Noroeste se encuentran los resto de un ara de 1 x 0’55 m. y 0’50 m., cuyas paredes se están decoradas con enlucido pintado posiblemente de amarillo. La unión del altar con el pavimento se efectúa por medio de dos molduras de 0’06 y 0’10 m. pintadas de rojo y negro respectivamente. La presencia del ara mencionada hace pensar en un uso cultual para este espacio.
La posición de privilegio y la orientación hacen suponer que lo que queda son los restos de un templo que en otro lado hemos referenciado que se hizo con sillares obtenidos del cercano Cabezo del Mojón. En la fachada de la loma que da al mar hemos podido observar algo que bien pudiera ser alguno de esos sillares:

La existencia de un templo en lo alto de la Loma de El Alamillo se dató completamente más tarde. La principal referencia la encontramos en Agüera Martínez, S. e Iniesta Sanmartín A. (2000) a través de María MARTÍNEZ ALCALDE (2017 p.):
En la loma del Alamillo, pequeña elevación situada frente a la playa, se documentaron entre los años 80 y 90 del pasado siglo restos de un santuario de cronología romano republicana. El conjunto disponía de estancias con paredes decoradas y en una de ellas se documentó la existencia de un ara (Amante et alii, 1996), que se sumó a lo excavado en una posterior campaña de 1999 (Agüera e Iniesta, 2000) en la que apareció una vía procesional que asciende por la ladera circunvalando el cerro y que hace interpretar este yacimiento como un santuario.
También aparece en la memoria presentada por AGÜERA MARTÍNEZ, S., INIESTA SANMARTÍN, A. y MARTÍNEZ ALCALDE, M. (1999) CARTA ARQUEOLÓGICA DE MAZARRÓN RESULTADOS DE LA CAMPAÑA DE 1992-1993. Página 513:
Una intervención efectuada en el yacimiento en 1999 permite reinterpretar el yacimiento como un espacio sagrado, posiblemente un santuario.
También hay referencias en documentos no académicos, en Yacimiento arqueológico Loma del Alamillo de “Allyouneedinmurcia, portal turístico sobre la Región de Murcia”.
Respecto de los sillares de arenisca, con los que hipotéticamente se pueda haber construido el templo de la Loma de El Alamillo, o al menos el muro donde está el ara, cuestión ésta bien datada como hemos dicho, perfectamente por la proximidad y facilidad de transporte podrían haber venido de la cantera del Cabezo del Mojón, de cuya existencia sabemos a partir de dos documentos:
A) De Pinedo Reyes, J. (2006 p.224, 221 del documento) donde se dice:
Por otra parte, en los acantilados al SE de la finca, sobre la playa de El Mojón, existe una cantera de extracción de sillares de arenisca,descrita como romana, con protección Grado A.
En esa zona, que hemos visitado frecuentemente hay acantilados pequeños y con formaciones no rocosas y por tanto no aptas para canteras como podemos ver en las fotos. Que sirvan a ese fin solo se puede considerar la formación rocosa del Cabezo del Mojón, al SE de la playa, que vemos en la última foto:

Imagen del acantilado bajo con aglomerado de grava

Acantilado de cerca con el mismo tipo de material inservible para sillares

Perfil del cabezo con roca arenisca idónea para los sillares.
Para ilustrar esta parte inserto este vídeo que he compartido en mis redes sociales, aunque hay algunas inserciones y locuciones que debería cambiar o suprimir, como por ejemplo la que digo que la balsa romana está hecha con sillares:
En este mismo apartado, el autor Pinedo Reyes, J. (2006 p.224, 221 del documento), cita una alfareria que podemos incluir con la que más tarde referenciremos en Isla Plana:
Muy próximo, al SE, se localiza el yacimiento de El Mojón, una alfarería de los siglos IV-VI d.C. excavada de urgencia parcialmente en 2000.
También se habla de actividad metalúrgica, que se puede vincular con la que después veremos que existe en Isla Plana:
En la banda costera, a ambos lados de la carretera Pto. De Mazarrón-La Azohía, se habían descrito tres yacimientos dedicados a actividades metalúrgicas principalmente en la primera mitad del s. I a.C.: La Gacha, excavado de urgencia parcialmente en 1986-87, Finca de doña Petronila, sondeado en 2004 (fuera de nuestro estudio), y El Florida/Finca del Tío Bartolo, conocido únicamente por referencias antiguas y hallazgos de superficie. El espacio ocupado por estos tres núcleos, muy próximos, y sus alrededores, cuenta con protección de Grado B y C.
B) En el trabajo ya citado de AGÜERA MARTÍNEZ, S., INIESTA SANMARTÍN, A. y MARTÍNEZ ALCALDE, M. (1999) CARTA ARQUEOLÓGICA DE MAZARRÓN RESULTADOS DE LA CAMPAÑA DE 1992-1993, donde en la página 511 en la Tabla de Yacimientos catalogados establece dos ítems para esas canteras:

[Esta entrada continúa en una segunda parte]







Comentarios